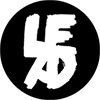Hace poco mi esposa me sorprendió con la idea de pintar algunas paredes de la casa. A mí a veces me cuesta tomar esas decisiones y creo que ella lo sabe, entonces llevó tres muestras de la paleta de colores que quería y las pegó sobre la pared. Me preguntó cuál me gustaba más y, luego de ver e imaginar durante algunos minutos, tomé una decisión.
Esa fue una duda rutinaria, de esas que no toma mucho tiempo decidir. Pero hay otro tipo de dudas que carcomen nuestras entrañas y empiezan a robarnos la paz. Es esa incertidumbre que sentimos por alguna circunstancia externa o incluso interna. Esas dudas que nos hacen dar mil vueltas sobre la cama.
Leamos esta porción de la historia de Abram y Sara.
Génesis 16:1-3 (TLA): Abram tenía ya diez años de vivir en Canaán, y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo: «Abram, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava». Abram estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo.
No nos apresuremos a juzgar a Abram; él llevaba junto con su esposa esperando durante 11 años la manifestación de la promesa de Dios. El tiempo seguía transcurriendo y no venía lo que tanto anhelaban. La duda los llevó a tomar una decisión apresurada. Como si quisieran decirle al Señor: “Te queremos ayudar a que cumplas tu promesa”.
Cuántas veces no hemos sido como Abraham y Sara, queriendo acelerar el proceso que estamos viviendo. Queremos saltarnos de la promesa al cumplimiento y se nos olvida que siempre hay un tiempo de espera de por medio. Y es ese tiempo de espera lo que reafirma nuestra confianza en Dios.
El cumplimiento de la promesa iba a llegar a su debido tiempo; solo había que confiar y esperar. Dios no necesita nuestra ayuda para hacer algo, solo pide nuestra confianza; si necesita algo de parte de nosotros, por supuesto que lo dirá. Solo no tomemos decisiones mientras pasamos por tiempos de duda.
Mateo 11:2-6 (RVR1960): Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Juan el Bautista, el mismo que le abrió el camino a Jesús y que lo bautizó, dudó cuando pasó tiempos de incertidumbre y zozobra estando en la cárcel. Las Escrituras no proporcionan detalles de cuánto tiempo pasó Juan con esta inquietante duda, pero pudo haber sido días, semanas o meses. Lo importante fue lo que hizo en estos momentos: llevó sus preguntas a los pies del maestro.
Me sorprende la respuesta de Jesús y a la vez me da bastante paz. Él no se escandalizó porque Juan dudara, no le recriminó o llamó la atención, simplemente le contestó y lo enfocó en las obras que estaba haciendo, las cuales respaldaban que Jesús era el hijo de Dios.
Pero cierra su respuesta a Juan diciendo: “Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí”. Esta frase encierra mucho significado. La palabra tropiezo viene del griego skándalon, que significa escándalo, piedra de tropiezo, obstáculo para creer. Le estaba diciendo bendecido y dichoso si no dejas que la duda y el sufrimiento te aparten de mí.
Tanto Abraham como Juan dudaron; la diferencia es que uno tomó una decisión sin resolverla. Y el otro llevó su duda delante de Jesús. Dios no se escandaliza cuando vivimos momentos de dudas provocados por los problemas o la incertidumbre. Él sabe que esto va a pasar muchas más veces de las que quisiéramos. No dejes que las dudas te carcoman, llévalas delante de Él.
Quizá estás viviendo un luto, una mala temporada, una enfermedad o crisis familiar y eso te ha llevado a hacerte preguntas, algunas muy válidas. Tranquilo, cualquier duda es válida, pero no dejes de acercarte a Él para resolverla. Puede que la responda de inmediato como lo hizo con Juan, puede que se tome más tiempo como lo hizo con Abraham, pero Dios sabe qué hacer con las dudas que surgen en nuestro corazón.
Por: Diego Herrera