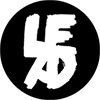Las plantas de mi casa a diario me recuerdan que la vida siempre busca la luz del sol. Extienden sus hojas hacia la fuente primaria de sustento y si les llegara a faltar pronto me lo dejan saber con un baile contemporáneo que tiende a tirarse al suelo en forma dramática.
Pasa con la vida y pasa con el alma porque cuando andamos sin exponernos a nuestra fuente de sustento, que es Dios, pronto nos marchitamos. Nos daremos cuenta porque andamos cabizbajos, angustiados, amargados, descontrolados, sin energía y sin rumbo.
Muy pronto nos daremos a la tarea de buscar fuentes alternativas. En plena oscuridad cualquier luminiscencia parecerá la respuesta aunque sea artificial y efímera. Pronto se acabarán las baterías o se cortará la luz de aquella fuente. ¿Y entonces qué?
La Biblia nos recuerda quién nos debe iluminar. «Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida», dice Juan 8:12.
Cuidémonos que nuestros ojos no estén puestos en personas o circunstancias, sino en la luz verdadera. De esa manera daremos frutos abundantes. No frutos pequeños, no ácidos, no madurados porque han estado colgando ahí durante mucho tiempo y nadie disfrutó, sino aquellos frondosos y abundantes frutos de los cuales muchos pueden comer. De esos que dan honra al Dios, nuestro sustento.
“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada”, dice Malaquías 4:2.
Por: Daniela Quintero de Ardón