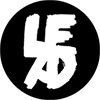El 31 de diciembre de 2017 me inscribí en una carrera llamada “San Silvestre”. Son 10 kilómetros. El único detalle es que no la corrí. Ese día amanecí con una migraña paralizante. Lloré mucho y lamenté no ir. Tenía muchísimas ganas de correr esa cantidad de kilómetros. A mediodía mi hermana llegó a casa con mi número, playera y medalla… cómo lo lees: MI MEDALLA. No sé cómo le hizo, pero le dieron todo mi kit de runner con todo y medalla. Me lo lanzó y dijo: “¡Mira, lo bueno es que te dieron medalla!”
Al siguiente día empecé un diario (porque era 1 de enero de 2018). Cada día escribía notitas, pensamientos, conclusiones, frustraciones… en fin: lo que tuviera en la mente. Ese primer día del año escribí: “No quiero una sola medalla que no me cueste. Quiero correr, desgastarme, avanzar… quiero medallas que tengan mérito”.
¡Avancemos en el tiempo un año después! ¡La corrí! ¡La muerte, amigos! Amé la experiencia. Sentía dolor, sufrimiento, cansancio. Estaba sudada, arrepentida, alegre, quería llorar y reírme. Y fue la primera de varias 10k que corrí en los siguientes tres años. Te pido que congeles esta historia.
A principios de este año había tenido unos pensamientos fastidiosos en mi mente:
¿Para qué hacer bien las cosas? Igual está la Gracia de Dios. ¿Para qué esforzarme, si tengo los mismos resultados que quienes no se esfuerzan? ¿Para qué hablar la verdad si los hipócritas a veces logran mejores resultados hablando mentiras? ¿Para qué dar regalos si las personas no lo valoran? ¿Para qué hacerles el bien a algunos si son malagradecidos? ¿Para qué hacer fila, si algunos obtienen lo mismo colándose?
¡Ni te cuento! Mi mente había estado pensando mucha cosa fea. Activa y bien patética, tenía ganas de twittear todo.
Un domingo iba a correr 21k, pero por pandemia no era una “competencia”, sino una date con mi esposo. Cuando iba por el kilómetro 20 Dios me habló. Me hizo ver cómo había estado pensando los últimos días. Me corrigió por mi actitud y fastidio hacia el esfuerzo. Cualquier tipo de esfuerzo. ¡Y juaz!, me recordó lo que escribí años atrás (descongela la historia con la que empecé…), cuando me dieron una medalla que no era mía. Y mi corazón lo entendió. Ese regaño cariñoso de Dios que me dio unos metros antes de terminar: Dios ya ganó el cielo para mí, pero yo también tengo que correr mi carrera. La conducta no me hace pasar por la meta, pero me da satisfacción y realización. Padecer, esperar, sufrir y desgastarme por Dios y por otros le da sentido a mi carrera, a mi vida.
Cuando llegamos a los 21 kilómetros, mi esposo sacó una medalla de su beltbag y me la dio. ¿Y te digo algo? Me gané cada metro de esa carrera. ¡Sufrí!
Espero llegar al cielo cansada ver a los ojos a Dios y que Él diga: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor.
Tu medalla te está esperando y la meta está en el cielo. No te detengas.