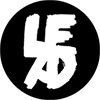Hace un tiempo, solía reunirme los viernes por la noche con un grupo de amigos para lo que llamábamos, en tono de broma, nuestras “filosofadas”. En vez de salir a algún lugar, nos juntábamos a hablar de todo un poco: la vida, Dios, los sueños y también las luchas. Recuerdo una de esas noches, entre risas y café, que alguien lanzó una pregunta que nos dejó pensativos: “¿Con qué parte de la Biblia batallas?”. Uno mencionó el amar al prójimo cuando el prójimo no lo hace fácil; otro confesó que eso de poner la otra mejilla le costaba horrores. Y yo, casi sin pensarlo demasiado, dije: Con ese pasaje que dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. (Juan 14:13-14).
Y es que, en el fondo, esa promesa me retumbaba en momentos donde yo había orado, creído… y los resultados no habían sido los que esperaba.
Recuerdo un proyecto que era muy importante para mí. Un proyecto que no solo soñé, sino que presenté a Dios de rodillas. Oré, trabajé duro, me desvelé. “Señor, hazlo prosperar, para bendición mía y de todos los que están involucrados”—decía con convicción. Pero, a pesar de todo el esfuerzo y la fe, el proyecto se complicó más y más. Las cosas no salieron como yo había planeado. Y había noches en que, agotado, me preguntaba: “Señor, ¿estás dormido? ¿Por qué no respondes?”
Ese sentimiento me llevó a pensar en aquella escena en la que Jesús y sus discípulos van en una barca, y se desata una tormenta (Mateo 8:23-27). Lo impactante es que los que estaban allí no eran inexpertos. Era gente que conocía bien el mar. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo habían sido pescadores de toda la vida. Hombres acostumbrados a las noches en alta mar, a las tormentas repentinas, al viento que azota y a las olas que golpean. Eran robustos, valientes, expertos en el mar. Y, sin embargo, en esa ocasión, la tormenta era tan intensa que ellos mismos sintieron que iban a morir.
Imagina el cuadro: marineros curtidos por el sol y la sal, hombres que habían enfrentado muchas noches difíciles en el agua, ahora luchando por mantener la barca a flote. Y mientras las olas se metían en la embarcación, mientras la lluvia los empapaba y los truenos retumbaban, Jesús… dormía.
La escena es casi desconcertante. ¿Cómo podía dormir mientras todo eso pasaba? Siempre hemos escuchado que Jesús estaba tan en paz que podía descansar en medio de la tormenta, y eso es cierto. Pero esta vez, al leerlo de nuevo, algo me hizo imaginar una escena distinta, más cercana, más tangible: ¿y si Jesús no estaba completamente dormido?
Piensa en lo difícil que debe ser dormir mientras el agua entra a la barca, la lluvia te moja el rostro, el viento silba y los truenos estallan en el cielo. ¿Y si Jesús estaba allí, acostado, pero con un ojo medio abierto, observándolos? ¿Viendo cómo reaccionaban? Tal vez mojándose con ellos, sintiendo el frío y el caos, pero esperando.
Y aquí es donde todo se vuelve más interesante: claro que existe la posibilidad de que Jesús realmente estuviera dormido. Él conocía los tiempos, sabía que no había peligro de muerte. Sabía que esa no era la última noche de sus discípulos. ¿Pero y si no? ¿Y si estaba despierto, haciéndose el dormido? ¿Y si, en lugar de intervenir de inmediato, estaba probando la fe de sus amigos, viendo hasta dónde llegaría su confianza en Él? No pretendo cambiar el texto, pero no puedo evitar imaginar, como una reflexión personal, si en medio de todo también los observaba para ver su reacción.
Porque lo primero que hizo antes de calmar el viento y el mar fue reprenderlos a ellos: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? (Mateo 8:26). Les llamó la atención no por tener miedo de algo que no entendían, sino por dudar aún en medio de todo lo que ya habían visto y vivido con Él.
Ese pensamiento me confronta. Porque yo también he estado en la barca. He sentido que la tormenta me supera. He visto cómo el agua entra en mi “barco” y he pensado: “Hasta aquí llegué”. Y en esos momentos, he mirado al cielo y he preguntado: “Señor, ¿estás dormido?”
Pero ahora lo pienso diferente. Quizá no esté dormido. Quizá está conmigo en medio de la tormenta, atento, viendo cómo respondo. Quizá está esperando que, en lugar de desesperarme, me aferre a la fe, a esa fe que tanto dice que agrada a Dios (Hebreos 11:6). Quizá lo que más le importa no es mi angustia, sino mi confianza en que, aunque todo parezca perdido, Él sigue en control.
Hoy que mi tormenta ya pasó, lo entiendo mejor. La tormenta no es el fin. A veces es la escuela donde mi fe crece. Y aunque parezca que Jesús está dormido, quizás simplemente me está probando. Porque al final, el mar y el viento obedecen a Su voz… y también mis tiempos, mis luchas y mis proyectos están bajo Su cuidado.
Por: Andy Burgos