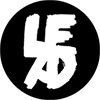Hace poco tuve la bendición de disfrutar unas vacaciones con mi esposa en una hermosa playa. Imaginen la arena blanca, el sonido relajante de las olas rompiendo suavemente y un cielo despejado que parecía abrazarnos con su inmensidad. Era un lugar que transmitía una paz indescriptible, una felicidad plena. Durante uno de nuestros paseos, me encontré con algo que llamó mucho mi atención: una piedra gigante, tan grande como una montaña, justo en medio de la playa. Desde el primer momento, supe que quería escalarla antes de que terminara nuestro viaje.
El último día, con toda la ilusión del mundo, me desperté temprano, antes del amanecer, decidido a cumplir ese pequeño sueño. Fue un recorrido largo, pero al llegar a la cima de la piedra, me encontré con un espectáculo que quedará grabado en mi corazón: el amanecer sobre el océano. Los colores del cielo, la brisa fresca y la sensación de estar tan cerca de la creación de Dios hicieron de ese momento algo extraordinario. Pasé un rato allí, orando y meditando, llenándome de gratitud y de la paz que solo Él puede dar. Realmente, no quería bajar; quería quedarme ahí, atesorando cada segundo de ese encuentro con lo eterno.
Sin embargo, como todo en la vida, las vacaciones terminaron, y regresamos a casa. Al llegar, nos topamos con una noticia que nos rompió el corazón: nuestro perrito Arturo, quien había sido parte de nuestra familia por 11 años y a quien amábamos como a un hijo, estaba muy enfermo. Después de varios días de lucha, tuvimos que tomar la difícil decisión de ponerlo a dormir. Fue un duelo desgarrador. La tristeza nos inundó de una manera que no puedo describir con palabras, y el vacío que dejó su partida todavía se siente.
En esos momentos de dolor, me di cuenta de algo profundo: todos anhelamos estar en el monte. Queremos esos momentos de gloria, de paz, de comunión con Dios, como Pedro, Santiago y Juan cuando vieron a Jesús transfigurado con Sus vestiduras resplandecientes (Mateo 17:1-2). Queremos quedarnos ahí, lejos del ruido y de los problemas, disfrutando de Su presencia. Pero la verdadera prueba no está en subir al monte; está en descender de él.
Jesús no se quedó en el monte de la transfiguración. Descendió al valle, donde había necesidad, dolor y trabajo qué hacer. De la misma manera, después de mi experiencia en la cima de aquella piedra gigante, me tocó descender al valle de la tristeza, donde debía estar para mi esposa. Juntos enfrentamos el dolor, nos dimos apoyo mutuo y caminamos este difícil duelo. Aprendí que el monte nos llena, pero el valle nos transforma.
Dios nos permite subir al monte para renovar nuestras fuerzas, pero lo hace con un propósito: descender con ánimo para servir a otros. El valle es donde mostramos lo que aprendimos en la cima. Estoy expectante en el futuro de subir nuevamente al monte, pero ahora con una nueva mentalidad. No solo para disfrutar la paz y la gloria de estar con Dios, sino para bajar con fuerzas renovadas y un corazón dispuesto a ser un instrumento en las manos del Señor, listo para elevar a quienes están en el valle.
Porque al final, nuestra misión no termina en la cima, comienza en el valle.
Por: Andy Burgos