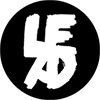El amor implica muerte. El sabor que se percibe cuando se ama rápidamente desata tonos de muerte aguda. Jack y Rose lo sabían cuando el Titanic se hundió; Romeo y Julieta lo entendieron cuando sus familias les impidieron estar juntos; Jesús lo demostró en la cruz.
Locura no es enamorarse ni permitir que este amor madure, sino que demencia es creer que al aproximarse a las orillas del amor no se debe dejar nada en tierra para nadar con mayor ligereza.
Al amar rendimos independencia, cordura, poder y básicamente todo lo que el mundo nos dice que es necesario para dominar. La pregunta sería: ¿Gana el que más tesoros acumule o el que sabe compartir lo que tiene?
Ciertamente no es lo mismo amar a otros seres humanos que amar a Dios. Cuando amamos a otros nos arriesgamos a perder, a dar sin recibir nada; aunque también podemos ser muy afortunados y encontrar a alguien que nos ame de vuelta. Mientras tanto, en el acto de amor a Dios y rendición de todo lo que somos podemos contar con un rescate y recompensa siempre inmerecidos.
La calidad de nuestro amor dependerá de a qué grado podemos ceder, así que quien ama debe estar convencido de que lo hará aunque eso cueste su vida. El éxito de este tipo de relaciones es que ambos estén en el mismo sentir y puedan darle al otro tanto campo para ser como sea posible sin perder sus propias identidades; ambos como si fuera ese instante entre la vida y la muerte y ninguno ganara más espacio para sí si no coexistieran armoniosamente. De lo contrario, mejor nos sería evitarlo a toda costa.
Juan 15:12-27 (NTV)
Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos.
Por: Daniela Quintero de Ardón